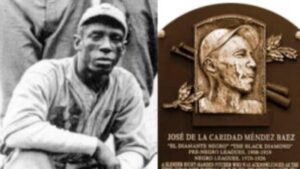El ingenio de mis recuerdos

Exif_JPEG_420

Solo está la torre y el viejo la observa. La torre se pierde en el cielo y el viejo la observa. Espera ver el humo, oscuro o azul.
Espera, pero no sucede y duerme.
Siempre es así, desde aquel fatídico día: el central en silencio, sin campana ni pito que llamen al trabajo, que haga que unos salgan de su casa y otros vuelvan, después de cada turno. Un central sin el ruido de las máquinas, sin olor a azúcar o a la insoportable cachaza.
Algo así escribí en Adiós, un drama teatral sobre la desaparición del ingenio que más he querido en mi vida, uno de los más antiguos de Cuba, con su campana intacta, hermosa, testigo de la historia en medio del patio, cerca de la romana y las máquinas inmensas, de la casa del dueño, Adolfo Marzol, que después fue mi escuela primaria.
En Adiós hay una locomotora, pero en mi ingenio nunca la vi pasar, cargada de caña o de sacos de azúcar, aunque las hubo una vez, porque la línea estaba detrás de mi casa, con una señalización ferroviaria intacta, delante del cañaveral, que tampoco hoy lo es, refugio de mi infancia, mi bosque de Sherwood.
No hubo locomotoras, pero si carretas de bueyes y tractores y camiones. Cada época tuvo nombres paradigmáticos para los que hacían este trabajo. En la mía, recuerdo especialmente a Zenén, que era el más simpático de los tractoristas y nos dejaba coger cañas de su carreta. El que más la cargaba, el campeón de los tractoristas, el héroe de los niños. Todas dejaban rastros a la orilla del camino y la carretera.
Un juego preferido era recogerlas, amontonarlas en el patio, picadas en pedazos pequeños y con nuestras manos alzadoras, cargar improvisadas carretas, para convertirnos en hombres de los cañaverales. O para hacer guarapo en un trapiche hecho de clavos de línea, con una canal de zinc. O para echarlas a los puercos, que la demuelen con sus dientes y solo dejan el bagazo, como un central humano.
Recuerdo el borde de las carreteras que van de Cárdenas a Limonar y las cañas, cerca de las cunetas, como una alfombra larga, serpenteante. A veces había brigadas para recogerlas. Otras, se quedaban allí para siempre. La eficiencia de los que las cargaban estaba en jamás dejarlas abandonadas; pero eso dependía de la pericia de los choferes.
Mi ingenio se llamó La Julia y después Triunfo y con la Revolución: Comandante Horacio Rodríguez, cuyo busto está en el centro del central, en el parquecito.
Cada dos de enero se hacían actos para recordar la muerte del líder sindical, del expedicionario del Granma, del miembro del Ejército Rebelde, que murió en combate tras un día del triunfo de la Revolución.
Ese fue el ingenio que conocí desde la visión de un niño, que también conoció a muchos de los trabajadores del central. Los otros recuerdos, que nada tienen que ver con este, forman parte de la memoria de mis antepasados, que vivieron de él.
Fue el único ingenio que quedó de los nueve que existían en el Valle de Guamacaro en el siglo XIX. Uno de los que más producía en la zona en la primera mitad del siglo, como lo fue el legendario La Perla, donde acampó Maceo cuando hacía tres años que lo habían demolido.
El lugar, donde se desarrolló un combate que hizo a Maceo, después de pelear y huir, llegar a La Julia entre cañaverales y maniguas para prenderle fuego, que fue su manera de frenar a los españoles. Cuentan los viejos que las mujeres lloraron y el General no lo destruyó. Es lo que cuentan. Por eso le llamaron Triunfo. Por eso.
Ya sé que hay otra historia, pero esta es la que me gusta.
La historia de los ingenios del Valle de Guamacaro es la de la demolición. De unos solo quedan unas piedras, como el San Laureano. De otros, las ruinas, con sus barracones infectados de árboles, como Las Morlas. Quizás sean de los pocos barracones que persisten.
De La Perla solo hay unas cimientes y la lápida que recuerda el combate. Del Dolores Junco, algunos cimientos y las fornellas, ese agujero adonde iban a parar las cenizas de los hornos. Los otros (Las Marías, Santa Lucía, Botino) no existen, simplemente eso. O no los hemos buscado.
Un amigo mío –Ofrey Hernández- que se ha dedicado a desandar el Valle de Guamacaro, ha encontrado los rastros de la mayoría, los cimientos o las fornellas, una ceiba donde cuentan los esclavos que dejaron sus huellas, un fragmento de barracón, un caldero de hierro.
Pero la mayoría de los ingenios no los puede recordar ni mi abuelo Nicolás Febles, que era un buen contador de historias. Solo la tierra y el recuerdo. Pero los recuerdos se van con los muertos. Y los recuerdos son más que cifras y estadísticas. Esas ayudan a rememorar una parte de esos recuerdos. La otra, la que no aparece en los libros, en las noticias, está en la memoria de la gente, en el abismo.
Mi ingenio debe haber visto a Maceo y a sus mambises pelear. Debe haber visto a los negros esclavos y a las carretas y a sus carreteros, donde ganaron el sustento mis tíos y mis antepasados en el central o en la cosecha.
Debe haber visto a sus dueños, sus actos buenos o arrogantes. Los hermosos ojos de Mercedes, mujer del primer dueño.
El central debe haber sido una máquina demoledora; pero necesaria para un país y para la zona. Lo más importante para la subsistencia, lo único que sabía hacer sus gentes, además de cosechar la tierra, incluida la caña; un motivo para enorgullecerse, lo que hacía que existiera vida: el central moliendo o preparándose para moler, el trafico incesante, las gentes que trabajan y viven de él, las mujeres lavando la ropa y evitando que el hollín se las ensuciara… Por eso lo recuerdan con nostalgia.
Y la nostalgia, el viejo de Adiós no puede escribirla, la lleva dentro y también el dolor. No puede escribirla, pero se sienta a mirar cómo todo permanece en un “tiempo muerto” eterno.
Le pregunto: ¿Qué te sucede? Y me cuenta cómo llegó un día al central, como aprendió todos los oficios, como conoce cada pieza, cada rincón, cada sonido.
Me cuenta: Y cito: (1)
“Los pesadores de azúcar en coordinación con el jefe de piso eran los encargados por la administración de velar por el cargue de azúcar a los camiones (en esa época era en sacos de 325 libras) hacia el destino que fuera, los cuales podían ser a los muelles para la exportación o hacia los almacenes que tenían algunos empresarios para la distribución a las bodegas de la población.
“La calidad del azúcar dependía del precio pactado y el lugar de consumo. Debido a esto siempre había una relación de trabajo entre los guardias rurales y los pesadores, a tal extremo que en esta pesa había dos viejos taburetes en la carpeta de la Romana, uno para el pesador y el otro para el guardia.
“Los pesadores de azúcar confeccionaban unas facturas en modelos que tenían papel de carbón para que salieran dos copias. Estas debían ser realizadas con lápiz tinta y debían plasmar en ellas el destino, la cantidad de sacos, el peso y las firmas del pesador y el guardia de turno.
“Los turnos de trabajo en los centrales eran de 11:00 am a 7:00 pm, de 7:00 pm a 3:00 am y de 3:00 am a 11:00 am, debiéndose relevar los trabajadores media hora antes en cada turno, para tener tiempo de la entrega del puesto de trabajo. Los centrales azucareros estaban dotados de unos pitos enormes, los cuales funcionaban con vapor. El toque era a las y media antes de la entrada y a las en punto para que ya todos estuvieran en su puesto.
“El turno de trabajo del guardia rural de las 3:00 am del 9 de abril de 1958 correspondía a un guardia de apellido Canales, más conocido por “Atácale” (cuyo apodo no podía decírsele). Este era el peor de los dos custodios que trabajaban en el central. Siempre el pesador de azúcar del turno y el guardia se veían antes de las 2:30 am en el kiosco de Sosa, a la entrada de la fábrica, donde tomaban un café. Ese día no se vieron en la cafetería, porque el pesador no fue a trabajar, ya que había cumplido su palabra de ir a la huelga. Ese pesador era yo». (1)
Le pregunto y después no me responde, vuelve a mirar la torre. ¿Qué pasó?, pregunta él. De nada vale una explicación, una reunión. El viejo está sentado y mira la torre. Quisiera oír tocar la campana.
Ayer la toqué, me dice. Y sus recuerdos son diferentes a los míos. Y a los del otro que está a mi lado: ahora hay más tranquilidad, este central no daba más.
-El azúcar siempre sube o baja. Siempre fue así. Ahora estamos muertos –dice el de la huelga.
La gente recuerda fragmentos diferentes, dispersos. Cada gente crea versiones de un mismo hecho y les ofrece un desenlace diferente. En una hay olores, pesadillas y anhelos. La memoria siempre hace agradable el recuerdo.
Mi ingenio se veía desde mi casa, a dos kilómetros. Podía ver la nube de humo de la chimenea, blanca o negra. Escuchaba el pito y entonces pasaban al poco rato Nené Marrero o Ibrahím, en sus bicicletas, con sus cascos blancos. El ingenio –ese olor, ¿es que lo puedo olvidar?– olía a azúcar y a caña y a paja. Era un olor dulce, de polvo, de fibras vegetales. Un olor que si me paro allí, en el vacío, recuerdo.
Un ingenio lindo, con flores, muchas. Con el Sindicato de los Trabajadores Azucareros, donde se hacían reuniones, se daban fiestas o velaban muertos. En el centro del ingenio estaba la inmensa pila de caña (constantemente descargaban camiones y carretas) y la grúa, que un día manejó mi primo Luis Alberto Febles, que le gusta el central, mucho más que trabajar en la finca de mi abuelo Nicolás y que luego fue de su padre. Mi primo que ama las piezas – armar, desarmar- y llegó a ser maquinista y ahora es lo que no le gusta precisamente.
El ingenio era un monstruo. Desde afuera parecía uno con sus fauces devoradoras de caña, trituradora, para convertirla en azúcar. Un central eran escaleras, laberintos de hierro. Un ruido intenso, de volcán. Con un calor de erupción perpetua. Con torbellinos de polvo y lluvias de hollín, para ensuciar los pisos y las ventanas y todo. Recuerdo las alfombras de hollín como una nevada oscura.
El ingenio como todo, se destruye, lentamente, pero se levanta, se renueva. Los que lo amaban lo hacían vivir de la agonía, cuando la tenía, cuando no mostraba su fuerza de antaño. Un problema de ética, de pasión propia. Jamás la eutanasia –diría un médico. Siempre lo veía desde afuera. A los niños se les prohibía entrar. Esa visión de verlo desde afuera era la posibilidad de estar siempre en la ventana viendo el vientre del monstruo. Una vez, recuerdo, la maestra nos llevó a visitarlo.
En un central se mantiene la tradición, se enseña de padres a hijos. Esa tradición se cortó abruptamente, para siempre, como las de sembrar la tierra. Sin embargo, aún no han dejado de recordar.
Ahora nada es como era. Ni la carretera, ni el batey, ni la bodega. Solo la torre sube y sube. Un día los niños preguntarán, ¿qué era un central? Entonces se les hablará de los cañaverales, a veces quemados y otras no. A veces cortados con máquinas o a machete. Detrás de mi casa había uno, al borde de mi patio. Los cañaverales rodeaban mi casa y los caminos. Él lo era todo. Cuando lo desaparecían quedaba un llano que dejaba ver otro paisaje, hasta que pronto la caña retoñaba.
Hubo gente que comió azúcar sin saber cómo era que se hacía.
Pero los otros, esos, todos los días se preguntan.
Y ese recuerdo vaga como un fantasma.
(1) El texto entre comillas es de Ofrey Hernández, recopilado como parte de la investigación del Proyecto Corazón Guamacaro Km 9, que coordino en la región, y es una entrevista a Baudilio Hernández, el barbero de Dolores Junco, realizada por Ofrey Hernández, su hijo.